El arte de dirigir en un mundo nihilista
(A propósito del libro de Antonio Medrano, “Magia y misterio del liderazgo”, Yatai Ediciones, Madrid 1996).
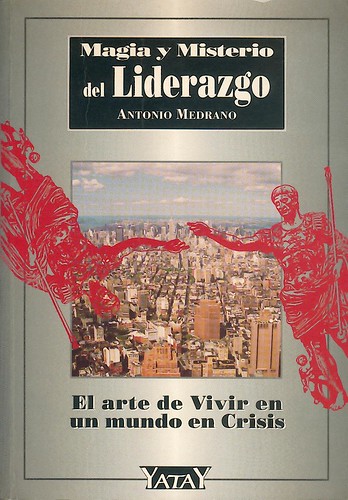
Abunda la bibliografía sobre el liderazgo aplicado al management, esto es, la ciencia de la dirección de empresa, piedra angular de la nueva filosofía del trabajo, no exenta de ciertas formas de mesianismo. No en vano, son los autores norteamericanos los que siempre han llevado la voz cantante en cuestiones de liderazgo, democratizando la teoría de la gestión, de forma que de monopolio de los ejecutivos y sus consejos de administración ha pasado a ser algo que los trabajadores de cualquier empresa necesitan dominar.
En este orden de ideas, son significativas las siguientes palabras del conspicuo Robert McNamara (ex presidente del Banco Mundial y ex secretario de Defensa, y hombre fiel a los Rockefeller): «Dios, contrariamente a lo que creen los comunistas, es claramente democrático. Distribuye las capacidades cerebrales universalmente, pero espera de nosotros, con toda razón, que hagamos algo eficiente y constructivo con este don inapreciable. Esto es lo que propone la ciencia de la dirección (management), un mecanismo a través del cual los hombres libres pueden ejercitar con la máxima eficiencia su razón, su iniciativa, su creatividad y su responsabilidad personal».
Pues bien, entre tantos manuales sobre el arte de dirigir sobresale uno: “Magia y misterio del liderazgo”, escrito por Antonio Medrano (profesor de Ética Empresarial y viejo animador del pensamiento tradicional), que destaca por su visión penetrante y certera, en el que, desde diversos puntos de vista y a muy diferentes niveles –desde el político y social al espiritual e incluso esotérico– se trata el tema del liderazgo con claridad y objetividad, parafraseando ideas de todas las tradiciones (especialmente del budismo, por el que Medrano siente afinidad, sembrando por doquier reflexiones de un entusiasmo pueril, pero distinguiéndose de la amplia nómina de charlatanes, mercachifles y predicadores que intentan atraerse al mundo directivo por valorar la tríada platónica: bien, verdad y belleza), de modo que este manual no solo sirve para quien haga un Master en Dirección de Empresas (en inglés, Master of Business Administration, MBA), sino para cualquier persona que desea mejorar sus cualidades.
Es cierto que los manuales al uso en el mundo empresarial creen en el liderazgo como un conjunto de habilidades prácticas, cuyo aprendizaje se hace día a día, y cuyo bagaje no es más que una consecuencia de movimientos laterales en diferentes departamentos de la empresa, exigiendo en el dirigente la autoestima o conciencia de sus propias capacidades y la tolerancia a la incertidumbre y el riesgo.
Estas exigencias hacen que el concepto del nuevo dirigente haya cambiado considerablemente, de manera que cualquiera puede tomar las riendas, pudiendo lograr sus dotes a través de la destreza y una buena cultura corporativa de empresa, de manera que únicamente se le atribuye al dirigente perfecto la capacidad de gestionar procesos, de liderar cambios y no personas. Liderar es, por tanto –según esta equivocada tendencia–, gestionar. En consecuencia, el líder o dirigente es el encargado de tapar agujeros en el grupo humano que dirige y/o aquel capaz de cambiar continuamente, conforme a la coyuntura social y económica; o bien es el que sólo está empeñado en solucionar conflictos o aquel que se limita a no provocarlos.
Es fácil distinguir a un dirigente que se comporta de tal modo, pues su política de declaraciones se contradice siempre con la política de hechos, cediendo siempre el paso al más puro feudalismo, según el modelo judeo-cristiano, dando lugar al «familiarismo moral» y a la socialización en la connivencia, que acaba siempre suprimiendo la diferencia de potencial indispensable al paso de toda corriente vital, de modo que acontece la fatal incongruencia entre ley y vida, entre grupo nuclear dirigente y comunidad, endémica como resultado de muchos años de desbarajuste. La razón o sentido de tan secular desarreglo yace en la esencia misma de la clase directora –puro ímpetu y señorío–, y en su imposibilidad de interesarse por «las cosas». ¡Cuántas veces demuestran que su ambición personal está por encima de cualquier consideración!
Los criterios de cortesía (en árabe,adab) son sustituidos por mecanismos que cambian los derechos en favores por los que conviene estar agradecido. De ahí la instalación del clientelismo, con la correlativa cultura política de la desconfianza generalizada, el fatalismo y el intercambio de favores. De manera que quienes así actúan no tienen ni una onza de amor en la sangre, ni un gramo de verdad en el alma.
Lo peculiar de estos tipos está en la sutil perversidad de sus procedimientos, siendo los elementos inspiradores de sus juicios la delación y el chisme, tornando el espacio público de la comunidad en algo espeso, denso, pesado, grosero.
Impulsados por la necesidad de representar un papel social, sin otra misión que la de «vivirse» a sí mismos, ejercitan su valor y se recrean en el espectáculo de la propia distinción; atrapados por sus propias insuficiencias y cegados por sus propios errores, se rodean siempre de fieles servidores y paniaguados, de delatores calumniosos y cizañeros, de embelecadores, falsarios y quimeristas, hablillas de malas lenguas, mestureros (palabra con la que se llamaban en la Edad Media a los difamadores y a los chismorreros), gente que colorean sus discursos con mentiras; en definitiva, todos esos que no tienen, en la justa medida, la dosis crítica de orgullo y humildad, todos aquellos que muestran demasiada dependencia en sus juicios, por lo que son perfectas «cajas de resonancia» de sus falsos dirigentes, tan incardinados en la tendencia de ser claro en lo que no están dispuestos a hacer y ambigüos en cuanto a lo que podrían hacer. Esta actitud de chantaje político invita siempre a otros a reemplazar su engaño (bluff) y sus decisiones más calamitosas.
Con estos paños, ¿cómo va a ver nobleza de gobierno, o una doctrina política concreta, si lo único que hay es una forma patética de gobierno personal, una deplorable autocracia, cuyas evidentes anomalías son la actitud sectaria y el sentimentalismo pasional?
En una comunidad dominada por distinguidos bastardos (o, si se prefiere ser más politically correct, por intercambiables embusteros), hemos sobreestimado a nuestros bastardos a la medida (a nuestros embusteros en plantilla), a través de las dádivas económicas que no sirven para otra cosa que para fortalecer las finanzas de la trama criminal que controla la comunidad. Unos tipejos que suelen hacer suya la famosa frase de Lampedusa: «Es preciso que todo cambie para que todo siga igual», estableciendo una política lela basada, por un lado, en la rígida firmeza en el error y, por otro, en la confusión de la realidad con el anhelo (en árabe, himma), lo cual tiene como consecuencia que toda acción se caracterice por la improvisación, el parcheo, el capricho y la arbitrariedad.
Sin embargo, lo más patético es ver a un dirigente con un agudo sentido de la imposibilidad de su tarea. La discrecionalidad que se reserva para generar eficaces prácticas y hábitos de dependencia se convierte en arbitrariedad que acostumbra a permanecer impune.
Si a ésto se añade la adopción por parte de este falso dirigente de un silencio público y una pasividad privada para, a renglón seguido, desentenderse de la comunidad y dar rienda suelta al ansia acumulada de sus negocios privados, no cabe duda que la comunidad no puede existir más que como su rehén, como un material de canje para el mejor postor (en este caso, impostor).
Este dirigente no es justo y equitativo. Provoca las maldiciones de sus súbditos, a quienes trata mal. No actúa con justicia. Por tanto, ¿cómo va a conservar la obediencia de sus súbditos? La respuesta nos la da Ibn Hazm: «El saber gobernarse bien en los negocios del mundo, el hacerse simpático a todos dándoles gusto con provecho para sí mismo y no teniendo escrúpulo de servirse para este fin de cualquier medio, sea justo o injusto y criminal; el darse buena maña para acrecentar el caudal, para adquirir reputación, para conquistar cargos y honores por medio de iniquidades y vilezas..., eso no es ya entendimiento o prudencia. Porque aquellos condenados a cuyas lamentaciones dijimos que Dios asentiría afirmando que carecían de entendimiento, seguramente que en el mundo serían bien hábiles en la gestión de sus intereses, industriosos para hacer fructificar sus capitales, astutos para conciliarse la benevolencia de sus príncipes, cautos para conservar la posición social adquirida. El nombre de este carácter moral es cuquería» (Libro de la medicina de las almas).
Si a este dirigente se le añade la figura del necio, la cosa se complica aún más. Como advierte también Ibn Hazm, el necio es aquel que «mantiene a todas horas un mismo talante y aire de persona grave, para dejar a las gentes turulatas, adoptar una actitud de seriedad casi feroz y no permitirse jamás expansión alguna», los cuales no son más que «velos que para ocultar su propia estulticia emplean los necios cuando quieren gozar de autoridad ante el mundo». En este orden de ideas, recordamos igualmente aquella frase de Quintiliano: «Quien desee pasar por sabio entre los necios, pasará por necio entre los sabios».
Estos tipos siempre contrarrestan otros esfuerzos y socavan otras iniciativas. Extirpan en los demás la facultad de actuar a causa de que siembran su camino de enormes obstáculos. Su proceder siempre cumple esta secuencia: halago, mentira y humillación. En consecuencia, su dimensión política se reduce a una insufrible visión de desprecio de los demás, con un sentimiento de soberbia herida que les aqueja, siendo fecundos –¡nobles fariseos!– en estrategias para diferir sus venganzas. Digamos que riegan a las almas timoratas y santurronas con su compromiso comunitario y su generosidad hacia las buenas causas, que caucionan, esto es, previenen de cualquier daño o perjuicio, sus operaciones.
Estos dirigentes –en palabras de Nietzsche– excitan constantemente a los miembros de la comunidad «mediante un abuso, que acaba con toda paciencia, del medio más barato de agitación, la afectación moral», por lo cual se convierten aquellos en meros gestores de decadencias.
«¡Qué derroche de grandes palabras y actitudes afectadas, qué arte de la difamación justificada! Esas gentes mal constituidas: ¡qué noble elocuencia brota de sus labios! ¡Cuánta azucarada, viscosa, humilde entrega flota en sus ojos! ¿Qué quieren propiamente? Representar al menos la justicia, el amor, la sabiduría, la superioridad —¡tal es la ambición de esos “ínfimos”, de esos enfermos! ¡Y qué hábiles los vuelve esa ambición! Admiremos sobre todo la habilidad de falsificadores de moneda con que aquí se imita el cuño de la virtud, incluso el tintineo, el áureo sonido de la virtud. Ahora han arrendado la virtud en exclusiva para ellos, esos débiles y enfermos incurables, no hay duda: “sólo nosotros somos los buenos, los justos”, dicen “sólo nosotros somos los homines bonae voluntatis (hombres de buena voluntad)”. Andan dando vueltas en medio de nosotros cual reproches vivientes, cual advertencias dirigidas a nosotros, —como si la buena constitución, la fortaleza, el orgullo, el sentimiento de poder fueran en sí ya cosas viciosas: cosas que haya que expiar alguna vez, expiar amargamente: ¡oh, cómo ellos mismos están en el fondo dispuestos a hacer expiar, cómo están ansiosos de ser verdugos! Entre ellos hay a montones los vengativos disfrazados de jueces, que constantemente llevan en su boca la palabra “justicia” como una baba venenosa, que tienen siempre los labios fruncidos y están siempre dispuestos a escupir a todo aquello que no tenga una mirada descontenta y que avance con buen ánimo por su camino. No falta tampoco entre ellos esa nauseabunda especie de los vanidosos, de los engendros embusteros, que aspiran a hacer el papel de “almas bellas” y, por ejemplo, exhiben en el mercado, como “pureza de corazón”, su estropeada sensualidad, envuelta en versos y otros pañales: la especie de onanistas morales y de los que “se satisfacen a sí mismos”. La voluntad de los enfermos de representar una forma cualquiera de superioridad, su instinto para encontrar caminos tortuosos que conduzcan a una tiranía sobre los sanos, —¡en qué lugar no se encuentra esa voluntad de poder precisamente de los más débiles!» (Nietzsche, La genealogía de la moral).
Teniendo en cuenta otra definición de necio, la acuñada por Antonio Machado: «Todo necio confunde valor y precio», podemos observar que el avance de aquellos tipos se hace siempre a costa de los otros, y, en consecuencia, están muy pocos dispuestos al entusiasmo ante el bien ajeno, imponiendo una vida esclava y servil, ordinaria y vulgar, necia y adocenada, adormecida, sin pulso, enfermiza, encerrada en su propio círculo vicioso.
Entre los medios utilizados para que esto ocurra destaca sobremanera «el despertamiento del sentimiento de poder de la comunidad, a consecuencia del cual el hastío del individuo con respecto a sí queda acallado por el placer que experimenta en el florecimiento de la comunidad» (Nietzsche).
Dado que estos falsos dirigentes se oponen al cambio, su primera finalidad es el «enmascaramiento» de la realidad. Y lo hacen con un lenguaje pactado que no expresa más que un mundo irreal o superficial, traficando con la mentira brutal, perversa, total, hasta el extremo de institucionarla como lenguaje público, lo que hace que las conversaciones sean acerbas y disimuladas en la crítica, sirviendo de freno, más que de impulso, al desarrollo de la comunidad.
En suma, este falso gobierno está especialmente diseñado para socavar la convivencia, favoreciendo el concepto cafre del «frentismo» y el aislamiento social de quienes no comparten el ideario populista. La actitud de indiferencia de este gobierno bastardo contra la gente más noble de la comunidad se transforma incluso en actitud beligerante, no escatimando esfuerzos en toda clase de tretas sucias, como la aplicación del españolísimo ninguneo, un «complicado y sutil mester de clerecía» descrito por Carlos Pereda en estos términos: «Nos comportamos como si esa persona no existiera; no obstante, sabemos –y cómo– que está ahí. Así, este pliegue de la conducta se convierte en un comportamiento doble: oficialmente se suprime a la persona y, sin embargo, otra cosa es el puntual desprecio que se le dirige a sus espaldas. De este modo, más allá del silencio declarado, en la concreta charla cotidiana, ese nadie, la persona ninguneada, es el centro de una multitud de discursos; sugerencias despectivas, rumores agresivos, discursos oblicuos. En el ninguneo hay, pues, reconocimiento, aunque se trate de un reconocimiento negado, no aceptado, no asumido por quien reconoce/desconoce» (1).
Por tanto, no se trata de «conflictos de intereses» ni «delitos de acuerdo», sino de trabajar o no por la creación de una comunidad de gente luminosa, pero nos encontramos siempre confrontados con nuevas zonas de oscuridad. ¿Acaso no discursean los falsos dirigentes cuando su vanidad está en juego o puede verse contrariada? ¿No optan por dar lecciones magistrales, hablar con sentencias tajantes, cuando tienen una susceptibilidad enfermiza ante las críticas, considerando como «ataque personal» cualquier diferencia con su política mostrenca, sin dejar pasar una oportunidad de cuestionar al otro o ensuciar su imagen, y todo ello exhibiendo una sonrisa y repitiendo frases de amistad y admiración?
Ahora bien, seamos serios, la culpa no es de estos bastardos. La culpa es nuestra –por pereza– por seguir legimitando su vacío teatro político.
Se trata, en última instancia, de navegar entre la sobreactuación arrogante y el desentendimiento cínico de estos falsos dirigentes. Para ello hay que quebrar, en principio, la máscara de este poder mendaz, denunciar la injusticia y dar un sentido más puro a las palabras, porque con ellas no caben juegos ni escamoteos.
No se trata de pensar todos lo mismo para, a la hora de actuar, cada uno hacer la guerra por su cuenta, sino de pensar cada uno por su cuenta y saber actuar conjuntados. Una vez más Nietzsche nos aclara que «por necesidad natural tienden los fuertes a disociarse tanto como los débiles a asociarse; cuando los primeros se unen, esto ocurre tan sólo con vistas a una acción agresiva global y a una satisfacción global de su voluntad de poder, con mucha resistencia de la conciencia individual; en cambio, los últimos se agrupan, complaciéndose cabalmente en esa agrupación, –su instinto queda con esto apaciguado, tanto como queda irritado e inquietado en el fondo por la organización el instinto de los “señores” natos» (La genealogía de la moral).
En resumidas cuentas, hay que continuar trabajando para poner fin al sectarismo, al sentimentalismo pasional e interesado, en definitiva, al pensamiento desiderativo (lo que los anglosajones llaman wishful thinking), es decir –en palabras de Antonio Medrano–, «el interpretar los hechos y situaciones a través del prisma desfigurador de los propios deseos, confundir la realidad con el anhelo y querer que la realidad diga lo que nosotros queremos que diga. Es decir, ver las cosas, no como son, sino como desearíamos o nos gustaría que fueran». Para ello hay que crear pactos de hermandad, fortalecer una red de hombres nobles, magnánimos, entre los que no cabe un intercambio de posiciones, basado en una supuesta transferencia de la «capacidad ejecutiva» fundada en la cooptación por camarillas. No confundir –¡por Dios!– a estos hombres con personas VIP (very importan people, «personas muy importantes»).
El grupo nuclear dirigente de una comunidad, pues, debe ser un centro dinámico que mantenga su equilibrio y cumpla con las obligaciones de impulsar la actividad social y fomentar la lucha en las fronteras. Equilibrio y separación de funciones para impedir que el poder –que es siempre prestado, y viene de arriba– sea inaccesible. De esta manera, fundándose el gobierno sobre patrones de consulta y responsabilidad mutua, las expectativas públicas no atenazarán la acción, y aquél podrá defender y proteger a sus gentes con la compasión debida, de modo que cada cual podrá desarrollar sus capacidades y cumplir sus fines de un modo noble, sano, inteligente, libre y fuerte. Porque el mando no se fundamenta en la fuerza física, sino en la fuerza moral. El mando no es coacción; es convicción. Lo que no quiere decir que no deba esgrimirse la fuerza material, la fuerza de las armas para evitar cualquier rebelión.
Y al frente de ese grupo nuclear dirigente estará el líder, que debe ser siempre un ganador o distribuidor de despojos bélicos, un guerrero o un señor que sustenta el bienestar de los humildes y la magnificencia de la forma de vida acorde con la revelación divina, esto es, con Islam, porque sólo hay una revelación, la última palabra es la del Corán, y Muhammad es el último Profeta. De lo contrario, el líder no será más que una mera figura retórica, y a pocos les enardecerá la gloria y honra de su dirigente.
Yasin Trigo
Nota
(1).- Carlos Pereda, «Historia y desprecio”, Vuelta, México, agosto de 1997; citado por Juan Goytisolo, «El cincuentenario de “judíos, moros y cristianos” (de Américo Castro)», El País, 14-5-1998, p. 11.
[Este artículo se publicó en la revista de historia y pensamiento Handschar, nº 1, primavera / Verano 2000, Lugo (Galiza, España), pp. 47-51]
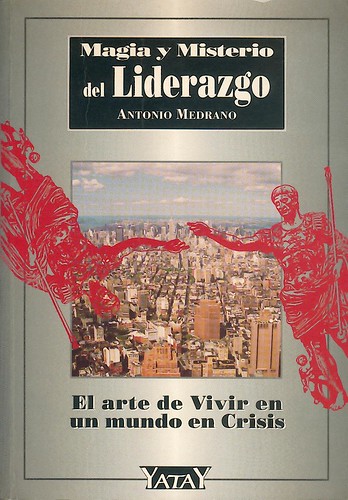
Abunda la bibliografía sobre el liderazgo aplicado al management, esto es, la ciencia de la dirección de empresa, piedra angular de la nueva filosofía del trabajo, no exenta de ciertas formas de mesianismo. No en vano, son los autores norteamericanos los que siempre han llevado la voz cantante en cuestiones de liderazgo, democratizando la teoría de la gestión, de forma que de monopolio de los ejecutivos y sus consejos de administración ha pasado a ser algo que los trabajadores de cualquier empresa necesitan dominar.
En este orden de ideas, son significativas las siguientes palabras del conspicuo Robert McNamara (ex presidente del Banco Mundial y ex secretario de Defensa, y hombre fiel a los Rockefeller): «Dios, contrariamente a lo que creen los comunistas, es claramente democrático. Distribuye las capacidades cerebrales universalmente, pero espera de nosotros, con toda razón, que hagamos algo eficiente y constructivo con este don inapreciable. Esto es lo que propone la ciencia de la dirección (management), un mecanismo a través del cual los hombres libres pueden ejercitar con la máxima eficiencia su razón, su iniciativa, su creatividad y su responsabilidad personal».
Pues bien, entre tantos manuales sobre el arte de dirigir sobresale uno: “Magia y misterio del liderazgo”, escrito por Antonio Medrano (profesor de Ética Empresarial y viejo animador del pensamiento tradicional), que destaca por su visión penetrante y certera, en el que, desde diversos puntos de vista y a muy diferentes niveles –desde el político y social al espiritual e incluso esotérico– se trata el tema del liderazgo con claridad y objetividad, parafraseando ideas de todas las tradiciones (especialmente del budismo, por el que Medrano siente afinidad, sembrando por doquier reflexiones de un entusiasmo pueril, pero distinguiéndose de la amplia nómina de charlatanes, mercachifles y predicadores que intentan atraerse al mundo directivo por valorar la tríada platónica: bien, verdad y belleza), de modo que este manual no solo sirve para quien haga un Master en Dirección de Empresas (en inglés, Master of Business Administration, MBA), sino para cualquier persona que desea mejorar sus cualidades.
Es cierto que los manuales al uso en el mundo empresarial creen en el liderazgo como un conjunto de habilidades prácticas, cuyo aprendizaje se hace día a día, y cuyo bagaje no es más que una consecuencia de movimientos laterales en diferentes departamentos de la empresa, exigiendo en el dirigente la autoestima o conciencia de sus propias capacidades y la tolerancia a la incertidumbre y el riesgo.
Estas exigencias hacen que el concepto del nuevo dirigente haya cambiado considerablemente, de manera que cualquiera puede tomar las riendas, pudiendo lograr sus dotes a través de la destreza y una buena cultura corporativa de empresa, de manera que únicamente se le atribuye al dirigente perfecto la capacidad de gestionar procesos, de liderar cambios y no personas. Liderar es, por tanto –según esta equivocada tendencia–, gestionar. En consecuencia, el líder o dirigente es el encargado de tapar agujeros en el grupo humano que dirige y/o aquel capaz de cambiar continuamente, conforme a la coyuntura social y económica; o bien es el que sólo está empeñado en solucionar conflictos o aquel que se limita a no provocarlos.
Es fácil distinguir a un dirigente que se comporta de tal modo, pues su política de declaraciones se contradice siempre con la política de hechos, cediendo siempre el paso al más puro feudalismo, según el modelo judeo-cristiano, dando lugar al «familiarismo moral» y a la socialización en la connivencia, que acaba siempre suprimiendo la diferencia de potencial indispensable al paso de toda corriente vital, de modo que acontece la fatal incongruencia entre ley y vida, entre grupo nuclear dirigente y comunidad, endémica como resultado de muchos años de desbarajuste. La razón o sentido de tan secular desarreglo yace en la esencia misma de la clase directora –puro ímpetu y señorío–, y en su imposibilidad de interesarse por «las cosas». ¡Cuántas veces demuestran que su ambición personal está por encima de cualquier consideración!
Los criterios de cortesía (en árabe,adab) son sustituidos por mecanismos que cambian los derechos en favores por los que conviene estar agradecido. De ahí la instalación del clientelismo, con la correlativa cultura política de la desconfianza generalizada, el fatalismo y el intercambio de favores. De manera que quienes así actúan no tienen ni una onza de amor en la sangre, ni un gramo de verdad en el alma.
Lo peculiar de estos tipos está en la sutil perversidad de sus procedimientos, siendo los elementos inspiradores de sus juicios la delación y el chisme, tornando el espacio público de la comunidad en algo espeso, denso, pesado, grosero.
Impulsados por la necesidad de representar un papel social, sin otra misión que la de «vivirse» a sí mismos, ejercitan su valor y se recrean en el espectáculo de la propia distinción; atrapados por sus propias insuficiencias y cegados por sus propios errores, se rodean siempre de fieles servidores y paniaguados, de delatores calumniosos y cizañeros, de embelecadores, falsarios y quimeristas, hablillas de malas lenguas, mestureros (palabra con la que se llamaban en la Edad Media a los difamadores y a los chismorreros), gente que colorean sus discursos con mentiras; en definitiva, todos esos que no tienen, en la justa medida, la dosis crítica de orgullo y humildad, todos aquellos que muestran demasiada dependencia en sus juicios, por lo que son perfectas «cajas de resonancia» de sus falsos dirigentes, tan incardinados en la tendencia de ser claro en lo que no están dispuestos a hacer y ambigüos en cuanto a lo que podrían hacer. Esta actitud de chantaje político invita siempre a otros a reemplazar su engaño (bluff) y sus decisiones más calamitosas.
Con estos paños, ¿cómo va a ver nobleza de gobierno, o una doctrina política concreta, si lo único que hay es una forma patética de gobierno personal, una deplorable autocracia, cuyas evidentes anomalías son la actitud sectaria y el sentimentalismo pasional?
En una comunidad dominada por distinguidos bastardos (o, si se prefiere ser más politically correct, por intercambiables embusteros), hemos sobreestimado a nuestros bastardos a la medida (a nuestros embusteros en plantilla), a través de las dádivas económicas que no sirven para otra cosa que para fortalecer las finanzas de la trama criminal que controla la comunidad. Unos tipejos que suelen hacer suya la famosa frase de Lampedusa: «Es preciso que todo cambie para que todo siga igual», estableciendo una política lela basada, por un lado, en la rígida firmeza en el error y, por otro, en la confusión de la realidad con el anhelo (en árabe, himma), lo cual tiene como consecuencia que toda acción se caracterice por la improvisación, el parcheo, el capricho y la arbitrariedad.
Sin embargo, lo más patético es ver a un dirigente con un agudo sentido de la imposibilidad de su tarea. La discrecionalidad que se reserva para generar eficaces prácticas y hábitos de dependencia se convierte en arbitrariedad que acostumbra a permanecer impune.
Si a ésto se añade la adopción por parte de este falso dirigente de un silencio público y una pasividad privada para, a renglón seguido, desentenderse de la comunidad y dar rienda suelta al ansia acumulada de sus negocios privados, no cabe duda que la comunidad no puede existir más que como su rehén, como un material de canje para el mejor postor (en este caso, impostor).
Este dirigente no es justo y equitativo. Provoca las maldiciones de sus súbditos, a quienes trata mal. No actúa con justicia. Por tanto, ¿cómo va a conservar la obediencia de sus súbditos? La respuesta nos la da Ibn Hazm: «El saber gobernarse bien en los negocios del mundo, el hacerse simpático a todos dándoles gusto con provecho para sí mismo y no teniendo escrúpulo de servirse para este fin de cualquier medio, sea justo o injusto y criminal; el darse buena maña para acrecentar el caudal, para adquirir reputación, para conquistar cargos y honores por medio de iniquidades y vilezas..., eso no es ya entendimiento o prudencia. Porque aquellos condenados a cuyas lamentaciones dijimos que Dios asentiría afirmando que carecían de entendimiento, seguramente que en el mundo serían bien hábiles en la gestión de sus intereses, industriosos para hacer fructificar sus capitales, astutos para conciliarse la benevolencia de sus príncipes, cautos para conservar la posición social adquirida. El nombre de este carácter moral es cuquería» (Libro de la medicina de las almas).
Si a este dirigente se le añade la figura del necio, la cosa se complica aún más. Como advierte también Ibn Hazm, el necio es aquel que «mantiene a todas horas un mismo talante y aire de persona grave, para dejar a las gentes turulatas, adoptar una actitud de seriedad casi feroz y no permitirse jamás expansión alguna», los cuales no son más que «velos que para ocultar su propia estulticia emplean los necios cuando quieren gozar de autoridad ante el mundo». En este orden de ideas, recordamos igualmente aquella frase de Quintiliano: «Quien desee pasar por sabio entre los necios, pasará por necio entre los sabios».
Estos tipos siempre contrarrestan otros esfuerzos y socavan otras iniciativas. Extirpan en los demás la facultad de actuar a causa de que siembran su camino de enormes obstáculos. Su proceder siempre cumple esta secuencia: halago, mentira y humillación. En consecuencia, su dimensión política se reduce a una insufrible visión de desprecio de los demás, con un sentimiento de soberbia herida que les aqueja, siendo fecundos –¡nobles fariseos!– en estrategias para diferir sus venganzas. Digamos que riegan a las almas timoratas y santurronas con su compromiso comunitario y su generosidad hacia las buenas causas, que caucionan, esto es, previenen de cualquier daño o perjuicio, sus operaciones.
Estos dirigentes –en palabras de Nietzsche– excitan constantemente a los miembros de la comunidad «mediante un abuso, que acaba con toda paciencia, del medio más barato de agitación, la afectación moral», por lo cual se convierten aquellos en meros gestores de decadencias.
«¡Qué derroche de grandes palabras y actitudes afectadas, qué arte de la difamación justificada! Esas gentes mal constituidas: ¡qué noble elocuencia brota de sus labios! ¡Cuánta azucarada, viscosa, humilde entrega flota en sus ojos! ¿Qué quieren propiamente? Representar al menos la justicia, el amor, la sabiduría, la superioridad —¡tal es la ambición de esos “ínfimos”, de esos enfermos! ¡Y qué hábiles los vuelve esa ambición! Admiremos sobre todo la habilidad de falsificadores de moneda con que aquí se imita el cuño de la virtud, incluso el tintineo, el áureo sonido de la virtud. Ahora han arrendado la virtud en exclusiva para ellos, esos débiles y enfermos incurables, no hay duda: “sólo nosotros somos los buenos, los justos”, dicen “sólo nosotros somos los homines bonae voluntatis (hombres de buena voluntad)”. Andan dando vueltas en medio de nosotros cual reproches vivientes, cual advertencias dirigidas a nosotros, —como si la buena constitución, la fortaleza, el orgullo, el sentimiento de poder fueran en sí ya cosas viciosas: cosas que haya que expiar alguna vez, expiar amargamente: ¡oh, cómo ellos mismos están en el fondo dispuestos a hacer expiar, cómo están ansiosos de ser verdugos! Entre ellos hay a montones los vengativos disfrazados de jueces, que constantemente llevan en su boca la palabra “justicia” como una baba venenosa, que tienen siempre los labios fruncidos y están siempre dispuestos a escupir a todo aquello que no tenga una mirada descontenta y que avance con buen ánimo por su camino. No falta tampoco entre ellos esa nauseabunda especie de los vanidosos, de los engendros embusteros, que aspiran a hacer el papel de “almas bellas” y, por ejemplo, exhiben en el mercado, como “pureza de corazón”, su estropeada sensualidad, envuelta en versos y otros pañales: la especie de onanistas morales y de los que “se satisfacen a sí mismos”. La voluntad de los enfermos de representar una forma cualquiera de superioridad, su instinto para encontrar caminos tortuosos que conduzcan a una tiranía sobre los sanos, —¡en qué lugar no se encuentra esa voluntad de poder precisamente de los más débiles!» (Nietzsche, La genealogía de la moral).
Teniendo en cuenta otra definición de necio, la acuñada por Antonio Machado: «Todo necio confunde valor y precio», podemos observar que el avance de aquellos tipos se hace siempre a costa de los otros, y, en consecuencia, están muy pocos dispuestos al entusiasmo ante el bien ajeno, imponiendo una vida esclava y servil, ordinaria y vulgar, necia y adocenada, adormecida, sin pulso, enfermiza, encerrada en su propio círculo vicioso.
Entre los medios utilizados para que esto ocurra destaca sobremanera «el despertamiento del sentimiento de poder de la comunidad, a consecuencia del cual el hastío del individuo con respecto a sí queda acallado por el placer que experimenta en el florecimiento de la comunidad» (Nietzsche).
Dado que estos falsos dirigentes se oponen al cambio, su primera finalidad es el «enmascaramiento» de la realidad. Y lo hacen con un lenguaje pactado que no expresa más que un mundo irreal o superficial, traficando con la mentira brutal, perversa, total, hasta el extremo de institucionarla como lenguaje público, lo que hace que las conversaciones sean acerbas y disimuladas en la crítica, sirviendo de freno, más que de impulso, al desarrollo de la comunidad.
En suma, este falso gobierno está especialmente diseñado para socavar la convivencia, favoreciendo el concepto cafre del «frentismo» y el aislamiento social de quienes no comparten el ideario populista. La actitud de indiferencia de este gobierno bastardo contra la gente más noble de la comunidad se transforma incluso en actitud beligerante, no escatimando esfuerzos en toda clase de tretas sucias, como la aplicación del españolísimo ninguneo, un «complicado y sutil mester de clerecía» descrito por Carlos Pereda en estos términos: «Nos comportamos como si esa persona no existiera; no obstante, sabemos –y cómo– que está ahí. Así, este pliegue de la conducta se convierte en un comportamiento doble: oficialmente se suprime a la persona y, sin embargo, otra cosa es el puntual desprecio que se le dirige a sus espaldas. De este modo, más allá del silencio declarado, en la concreta charla cotidiana, ese nadie, la persona ninguneada, es el centro de una multitud de discursos; sugerencias despectivas, rumores agresivos, discursos oblicuos. En el ninguneo hay, pues, reconocimiento, aunque se trate de un reconocimiento negado, no aceptado, no asumido por quien reconoce/desconoce» (1).
Por tanto, no se trata de «conflictos de intereses» ni «delitos de acuerdo», sino de trabajar o no por la creación de una comunidad de gente luminosa, pero nos encontramos siempre confrontados con nuevas zonas de oscuridad. ¿Acaso no discursean los falsos dirigentes cuando su vanidad está en juego o puede verse contrariada? ¿No optan por dar lecciones magistrales, hablar con sentencias tajantes, cuando tienen una susceptibilidad enfermiza ante las críticas, considerando como «ataque personal» cualquier diferencia con su política mostrenca, sin dejar pasar una oportunidad de cuestionar al otro o ensuciar su imagen, y todo ello exhibiendo una sonrisa y repitiendo frases de amistad y admiración?
Ahora bien, seamos serios, la culpa no es de estos bastardos. La culpa es nuestra –por pereza– por seguir legimitando su vacío teatro político.
Se trata, en última instancia, de navegar entre la sobreactuación arrogante y el desentendimiento cínico de estos falsos dirigentes. Para ello hay que quebrar, en principio, la máscara de este poder mendaz, denunciar la injusticia y dar un sentido más puro a las palabras, porque con ellas no caben juegos ni escamoteos.
No se trata de pensar todos lo mismo para, a la hora de actuar, cada uno hacer la guerra por su cuenta, sino de pensar cada uno por su cuenta y saber actuar conjuntados. Una vez más Nietzsche nos aclara que «por necesidad natural tienden los fuertes a disociarse tanto como los débiles a asociarse; cuando los primeros se unen, esto ocurre tan sólo con vistas a una acción agresiva global y a una satisfacción global de su voluntad de poder, con mucha resistencia de la conciencia individual; en cambio, los últimos se agrupan, complaciéndose cabalmente en esa agrupación, –su instinto queda con esto apaciguado, tanto como queda irritado e inquietado en el fondo por la organización el instinto de los “señores” natos» (La genealogía de la moral).
En resumidas cuentas, hay que continuar trabajando para poner fin al sectarismo, al sentimentalismo pasional e interesado, en definitiva, al pensamiento desiderativo (lo que los anglosajones llaman wishful thinking), es decir –en palabras de Antonio Medrano–, «el interpretar los hechos y situaciones a través del prisma desfigurador de los propios deseos, confundir la realidad con el anhelo y querer que la realidad diga lo que nosotros queremos que diga. Es decir, ver las cosas, no como son, sino como desearíamos o nos gustaría que fueran». Para ello hay que crear pactos de hermandad, fortalecer una red de hombres nobles, magnánimos, entre los que no cabe un intercambio de posiciones, basado en una supuesta transferencia de la «capacidad ejecutiva» fundada en la cooptación por camarillas. No confundir –¡por Dios!– a estos hombres con personas VIP (very importan people, «personas muy importantes»).
El grupo nuclear dirigente de una comunidad, pues, debe ser un centro dinámico que mantenga su equilibrio y cumpla con las obligaciones de impulsar la actividad social y fomentar la lucha en las fronteras. Equilibrio y separación de funciones para impedir que el poder –que es siempre prestado, y viene de arriba– sea inaccesible. De esta manera, fundándose el gobierno sobre patrones de consulta y responsabilidad mutua, las expectativas públicas no atenazarán la acción, y aquél podrá defender y proteger a sus gentes con la compasión debida, de modo que cada cual podrá desarrollar sus capacidades y cumplir sus fines de un modo noble, sano, inteligente, libre y fuerte. Porque el mando no se fundamenta en la fuerza física, sino en la fuerza moral. El mando no es coacción; es convicción. Lo que no quiere decir que no deba esgrimirse la fuerza material, la fuerza de las armas para evitar cualquier rebelión.
Y al frente de ese grupo nuclear dirigente estará el líder, que debe ser siempre un ganador o distribuidor de despojos bélicos, un guerrero o un señor que sustenta el bienestar de los humildes y la magnificencia de la forma de vida acorde con la revelación divina, esto es, con Islam, porque sólo hay una revelación, la última palabra es la del Corán, y Muhammad es el último Profeta. De lo contrario, el líder no será más que una mera figura retórica, y a pocos les enardecerá la gloria y honra de su dirigente.
Yasin Trigo
Nota
(1).- Carlos Pereda, «Historia y desprecio”, Vuelta, México, agosto de 1997; citado por Juan Goytisolo, «El cincuentenario de “judíos, moros y cristianos” (de Américo Castro)», El País, 14-5-1998, p. 11.
[Este artículo se publicó en la revista de historia y pensamiento Handschar, nº 1, primavera / Verano 2000, Lugo (Galiza, España), pp. 47-51]